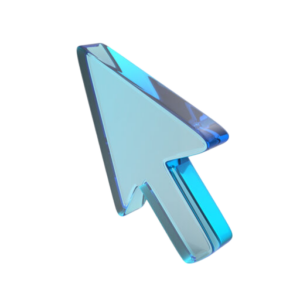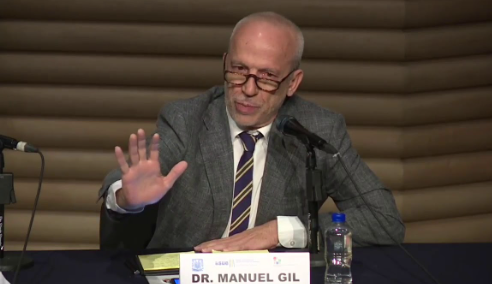Por: Manuel Gil Antón (Colaboración para El Universal)
Desde hace 25 siglos la cuestión sobre el cambio y la permanencia —como característica fundamental de la realidad— ha estado viva en el pensamiento humano en Occidente.
Heráclito propuso a la transformación como inherente a lo que existe, y Parménides consideró lo contrario: la inmutabilidad es la clave del ser. Más allá de la discusión filosófica, la experiencia humana advierte que, en la vida misma, y en los procesos sociales y naturales que procura comprender o explicar, hay una tensión constante entre lo que se modifica y lo que se conserva.
Una manera genial de dar cuenta de esta intrincada relación, la ofrece el lingüista Ferdinand de Saussure: “Lo que domina en toda alteración, es la persistencia de la materia vieja: la infidelidad al pasado es sólo relativa”. Cambiar es complicado.
Estas consideraciones, en apariencia tan abstractas o lejanas a las políticas y la actividad educativa, juegan un papel crucial y cotidiano. Es propio del ejercicio del poder en general, y de quienes lo detentan en el campo educativo, enunciar proyectos de cambio: palabras como reforma, transformación, o el cada vez más frecuente empleo del verbo innovar, dan cuenta de ello.
No es baladí, más bien es necesario, que al ocupar un alto cargo en la gestión pública, un grupo que comparte una cosmovisión se proponga cambiar las cosas. Pero tampoco está de más, es imprescindible, que considere que no basta tener buenas razones para ello, habida cuenta de la dificultad que toda persona enfrenta para hacer o pensar de otro modo lo que ha concebido o realizado durante años, y no se diga si a este escollo natural se añadiera una actitud de resistencia al sentido de la mutación.
Aún sin oposición a lo que se proponga transformar, tiene razón el sabio: la infidelidad al pasado es sólo relativa. Hay algo parecido a la inercia en la acción social: se nutre de las costumbres, las tradiciones, lo que seguro sucederá porque así ha sido antes y sabemos movernos, y qué esperar, dentro de los márgenes de determinada convención: no se logra el cambio sin entender que se actúa en el denso terreno de las concepciones, de las ideas consolidadas, más difíciles de mover que los elementos materiales.
Quien no comprenda las bases en que descansa la orientación de un modo de actuar que requiere ser modificado, está destinado a fracasar o, si acaso, logrará que parezca que ocurrió la transformación sin que realmente suceda.
Por eso el cambio social, salvo en situaciones límite, es gradual, y si es impulsado por el poder, no podrá ocurrir sin estudiar y comprender los cimientos en que descansa aquello que intenta que se lleve a cabo de otra manera. Son esas raíces, esas columnas estructurales las que es preciso considerar para abrir la avenida por donde transite otro curso de acción.
Esa labor es tanto o más importante que expresar la alternativa como algo mejor.
Los docentes no son de plastilina, transformables desde las alturas y en tres semanas; no puede haber nueva escuela sin entender, cuestionar, e incluso recuperar, partes importantes de las bases de la antigua; para darle un nuevo sentido a la educación media superior, se requiere indagar a fondo cuál es el papel, o los diversos roles, que la sociedad le ha asignado.
¿Hay que hacer todo esto antes de actuar? No: la política en serio implica combinar el entendimiento del pasado, sus mecanismos y procesos, con propuestas razonables dirigidas a propiciar otros asideros para lograr el paulatino movimiento hacia un rumbo distinto.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México
[email protected]
@ManuelGilAnton